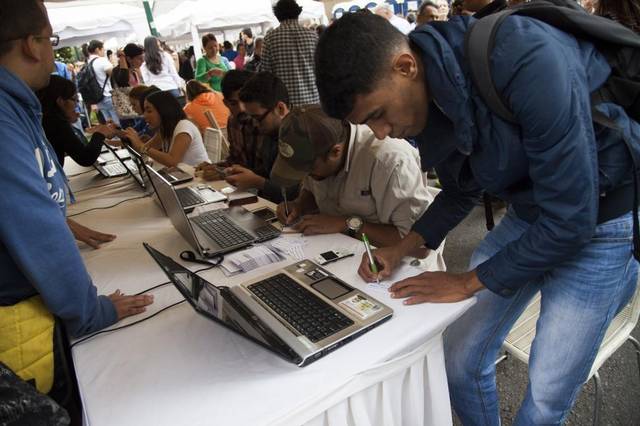Orlando Zabaleta.
Los lunes hago cola con mi mujer, Corteza la bella, que ese
es el día que le toca para comprar “regulados”. Los martes me toca a mí, y ella
me acompaña.
Me levanto a las 3:45 am, hago el café (irrenunciable
tradición venezolana), monto las arepas en el budare, me baño y levanto a
Corteza a las 4:30 am. Prefiero madrugar primero para darme el gusto de no
apurarme. Salimos a la oscuridad de la calle a “bachaquear”, que así llama el
venezolano a esa búsqueda inclemente de comida el día asignado.
Quisiera ser el único venezolano obligado a ese sacrificio
madrugador. Con gusto llevaría sobre mis hombros ese padecimiento yo solo por
el resto del país. Pero lamentablemente no es así: cuando llegamos a la cola siempre
hay muchos centenares más de sacrificados.
Los supermercados abren a las 8:30. Desde las 5:00 am hasta
la apertura la cola se alimenta de rumores sobre lo que venderán ese día. Y de
la esperanza de que haya harina de maíz, o aceite, o leche. Nadie es tan
optimista como para soñar con azúcar.
El verbo “marcar” se escucha a cada momento. “Marcar” es
hacer cola en un sitio un rato, conocer a los que van delante y detrás, e irse
a otra cola en otro supermercado cercano. Se considera normal. “Vaya rapidito,
y marque la cola allá, que le respetamos su puesto y aquí no pasará nada hasta
las ocho”.
Dependiendo de la fuerza de los bachaqueros, vende-puestos y
coleadores profesionales, y del orden o el desorden que los del súper y los
soldados y milicianos impongan, pueden llegar las 10 am antes de entrar a
comprar. Y puede que ya se hayan acabado los regulados, o quede apenas medio
kilo de pasta. Si intenta continuar en el otro supermercado, se le harán las 12
del mediodía, y el riesgo de que se acaben los productos antes de entrar al
negocio es muy grande.
A las 12 uno ya ha cumplido una jornada de 8 horas. Ha
sentido el frío de la madrugada, ha llevado sol parejo, las piernas se le han
cansado, el sueño lo está llamando. Y tiene hambre. Y a veces son la 1 y aún
está bachaqueando. Adentro los supermercados nunca tienen suficiente cajas
registradoras abiertas, así que hay que invertir al menos una hora más para
pagar y poder salir.
El venezolano utiliza mínimo dos días para el “bachaqueo”.
Y los otros días de la semana otras colas esperan. Las de
las ferias de verduras, porque en los supermercados los precios del tomate son
altísimos. Hay que estar enterados de dónde y cuándo hay feria. Y algunas solo aceptan
efectivo, y entonces hay que hacer cola en el banco, o recorrer la ciudad
buscando cajeros con plata.
También hará cola para comprar el queso o la carne a mejor
precio. Por su casa las bodegas y abastos cercanos lo robarán descaradamente.
Ah, y guarde energía para una vez al mes hacer la interminable cola del gas.
De los siete días de la semana, más de la mitad se utilizan
para llenar la despensa de la casa.
Las reuniones sociales, me refiero a eventos culturales,
políticos, son un lujo de tiempo impagable. Ya me he disculpado con Laura
Antillano y José Carlos de Nóbrega, por no asistir a sus extraordinarios martes
literarios (en el MUVA, valga la cuña), porque los martes en la tarde ya estoy
muy molido.
Nos estamos estupidizando, que las relaciones sociales, así
sea “echar una pajita” con unos amigos mientras tomamos un café, hablar sobre
el tema de su preferencia, son tan necesarias como la harina pan de cada día (que,
siempre lo digo, nadie piensa solo). Pero tenemos que renunciar a ellas. A mí
me invitan a muchos eventos políticos, sindicalistas, poetas, académicos, etc.,
y debo declinar la invitación la mayoría de las veces. Lo peor de todo es la
tendencia al aislamiento.
¿Se preguntan por qué, en esta crisis, no se dan grandes
movilizaciones permanentemente, no se forman grupos de opinión en forma masiva?
Es por el tipo de crisis y su efecto en lo cotidiano. Nada que ver con, por
ejemplo, los años 2002-2003, cuando los barrios se plagaron de grupos de
discusión espontáneos. Es un dato sociológico demoledor. Explica que la crisis
política tenga ritmo de calma chicha sofocante.
Ahora casi siempre estamos hablando de comida. Que Marx
tenía razón: antes de hacer arte o poesía, o política, el hombre necesita
comer.